ORIENTACIONES
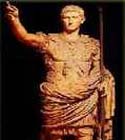
«Nos ha sido negada la nacionalidad...»
Consideramos interesante traer a nuestro portal unos párrafos escogidos del ensayo editado en Venezuela hace un cuarto de siglo («Del Buen Salvaje al Buen Revolucionario») escrito por Carlos Rangel, que trata sobre determinados asuntos vigentes, además de su interés histórico (versa sobre la realidad hispanoamericana y los mitos proyectados desde el resto de Occidente que la han deformado ayer y hoy).
No es un ensayo «pro revolucionario». Habla de los fracasos de las naciones que surgieron de una revolución emancipadora (la de principios del XIX frente a España), e indaga en los motivos de tales fracasos comparándolos con unos Estados Unidos donde, por lo menos, sí solventaron muchos aspectos (pues algunas virtudes debe tener el diablo para haber llegado a donde ha llegado) que no han podido resolver los hispanoamericanos, hecho que no dejado nunca de golpear el alma de estos pueblos.
Aunque hayan sido escritas en otro continente y hace un cuarto de siglo, aparecen reflexiones interesantes sobre asuntos que, como acabamos de indicar, no afectan sólo a un tiempo y lugar ¿Pues acaso señalar los efectos de los mitos proyectados sobre la realidad, o hablar sobre el desapego de las clases dirigentes y medias por sus naciones, no son temas vigentes?¿O tratar sobre las consecuencias de la inmigración en una sociedad invertebrada, o averiguar las causas del porqué en unos sitios se consigue, pero en otros no, comprometer a pueblos de procedencia diversa en una misma patria (es decir, que se sientan ligados en una misión común) son asuntos que no necesitamos considerar en España en estos momentos?
Exponemos ya las líneas escogidas:
Las ciudades parásitas de Hispanoamérica
(...) En todo caso, aún sin idealizar el «hinterland» hispanoamericano, donde no reside ninguna especial virtud, aún sin caer en el telurismo fascistoide y aún apartando toda tergiversación buensalvajista, es obvio que las grandes capitales macrocefálicas concentran y exhiben hasta un grado escandaloso los síntomas del desequilibrio profundo, psíquico y estructural, de la sociedad hispanoamericana.
Son los habitantes de estas ciudades, ya nacidos en ellas, ya inmigrantes de las zonas rurales, o de ciudades provinciales, o del extranjero, quienes, moldeados por ellas, muestran crudamente (y a veces hasta jactaciosamente) un «no tener raíces, ni en la tierra ni en el cielo; no sentir amor, simpatía, ni afecto por nuestro vecino desconocido... No sentir que somos un pueblo, una misión, una tarea, un destino» (Ezquiel Martínez Estrada, Exhortaciones, 1957).
Los inmigrantes europeos no hispánicos, por ejemplo, quienes tanto han contribuido a lo más valioso hispanoamericano, rinden sin embargo menos en Hispanoamérica, ellos y sus hijos, de lo que debieran, por no poder escapar a la intuición de lo que significa mudarse aquí, desenvolverse aquí. De haber desembarcado en los Estados Unidos hubieran sentido (como de hecho sintieron otros hombres en todo iguales a ellos, de procedencia semejante: italianos, irlandeses, griegos, judíos de la Europa central o rusos, etc.) que se incorporaban a un sistema sólido y viable; pero al llegar a Hispanoamérica van a sentirse desincorporados de sus sociedades de origen, «carentes de toda disciplina interior, desarraigados de sus sociedades europeas nativas, dentro de las cuales habían vivido, sin percatarse de ello, disciplinados moralmente por su participación en una vida colectiva, estabilizada e integral» (Ortega y Gasset) y a la vez no insertos en un nuevo y distinto «sistema de incorporación».
Ese no sentirse, cada cual, parte de un todo y comprometido con un destino colectivo que, para Ortega y Gasset, marca la decadencia de las sociedades hispánicas, en Hispanoamérica va a contagiar hasta a los inmigrantes procedentes de las sociedades más solidarias y mejor estructuradas. Y tales alienación y desapego, con sus consecuencias, en la forma de comportamientos no solidarios, egoístas, serán tanto más pronunciados cuanto más alto en la escala social y cultural se encuentre el habitante de Hispanoamérica.
En correspondencia con la observación, tan aguda, de Ortega, los precursores, los que dan el tono que luego va a contagiar a todos los inmigrantes posteriores, vengan de donde vinieren, habrán sido los conquistadores y los colonizadores españoles. En la base de la pirámide de castas que fue el Imperio Español de América. Los indios, los negros y los «pardos», no es extraño que no se hayan sentido parte de la sociedad, porque, efectivamente, no lo eran, salvo en la medida en que la Iglesia haya podido, como afirma (creo que excesivamente) Octavio Paz, hacerles suponer que existiera para ellos un lugar de alguna manera digno y de alguna manera significativo en el orden cósmico cristiano. Ese «proletariado interno» no requería mayores estímulos para convertirse, en la primera oportunidad (que vendría con las guerras de Independencia) en un potente factor de muy merecida desintegración, tremendamente virulento por estar inserto en la parábola de decadencia que venía describiendo la sociedad española y con ella la sociedad hispanoamericana.
Pero lo que no podrán concebir, por razones obvias, las castas inferiores del Imperio Español de América, que van a ser el «pueblo» de las repúblicas independientes sucesoras de ese Imperio, es su desvinculación física del marco geográfico en el cual se encuentran insertas. No podrá haber entre ellos proyectos de «indiano». Ninguna aldea de Extremadura o de Andalucía los vió partir, ni espera su regreso. En cambio cada descubridor, cada conquistador, cada colono español habrá sido un «indiano» en potencia. Y en el tope de la pirámide, los Virreyes, Capitanes Generales. Intendentes, etc., durante los trescientos años del Imperio, y a pesar del alto grado de homogeneidad que Ilegó a existir entre la Metrópoli y las provincias americanas, serán siempre «peninsulares»: no habrán nacido, no habrán sido educados, no van a pasar a retiro, ni a ser sepultados en tierra americana.
Los «criollos» serán, pues, los descendientes de quienes terminaron quedándose en América cuando hubieran preferido volver, ricos, a España. Y hasta hoy, en cuanto un hispanoamericano deja de ser «pueblo» y, en caso de no ser ya habitante de la capital, se muda a ella o establece allí su residencia principal, no es que deje de sentirse solidario (que nunca lo habrá sido enteramente) del tejido social, sino que toma conciencia de no estar irremediablemente atado a ese tejido, de estar preso (como sí lo está el «pueblo») de su circunstancia social y geográfica. Habitará el paisaje y la sociedad como quien habita una vivienda alquilada y él mismo se sentirá como un inquilino, vale decir como alguien que mañana puede abandonar ese sitio, o ser desalojado.
Ese desapego está hecho en parte de egoísmo e individualismo hispánicos, en parte de desprecio de «indiano» por «las Indias», pero en parte también por la experiencia, ya casi atávica, de que en la sociedad hispanoamericana se pasa fácilmente de la «buena situación» (inclusive la participación en el poder) al ostracismo y al exilio.
«Como si fuéramos únicos y estuviéramos solos»
Eternos exilados en potencia, y en cualquier caso exilados espirituales aunque nunca lleguen a perder pie (y un poco más con cada generación de «buena situación») los miembros de los grupos hispanoamericanos dominantes normalmente retienen una porción importante de sí mismos al margen de la sociedad, de la cual forman parte sin integrarse totalmente a ella. Y esa retención puede ser de «haberes» (propiedades o cuentas bancarias en.el extranjero) pero también de esfuerzo, compromiso, autenticidad y civismo.
Y este «egoísmo», este comportarse «como si cada uno de nosotros fuera único y estuviera solo» (H. A. Murena) no es únicamente característico (como se quisiera hacer creer) de los poseedores de grandes fortunas más o menos mal habidas (como los barones bolivianos del estaño, expatriados voluntarios y aliados por matrimonio de la «alta sociedad» europea), ni sólo de los dictadores que saquean el tesoro público y luego van a vivir de sus depredaciones en Miami, Madrid o París, sino que matiza el comportamiento de casi todos quienes logran alcanzar una situación de poder, a cualquier nivel, y, desde luego, matiza la actuación de los grupos institucionales o accidentales que puedan definir y perseguir intereses de grupo, sectoriales, tales como la Iglesia, las Fuerzas Armadas, las Universidades, los clanes regionales o políticos (a estos últimos se les llama «partidos») los sindicatos, las federaciones empresariales, los gremios profesionales, etc.
Como los hispanoamericanos no somos monstruos caídos de otro planeta, sino seres humanos movidos por los mismos estímulos que los demás, no desconocen otras sociedades (sobre todo las que no han alcanzado todavía un grado satisfactorio de integración o aquellas que han comenzado a declinar en su fuerza centrípeta) con iguales o parecidos fenómenos de egoismo individual, familiar o de clan; pero las latinoamericanas son las únicas sociedades occidentales que nacen en proceso de desintegración. Nos ha sido negada la nacionalidad en el sentido de ser y sabernos grupos humanos comprometidos existencialmente unos con otros y con el territorio que habitamos, parte de un proceso que se proyecta en el tiempo, hacia atrás, antes de nuestro nacimiento, y hacia adelante, más allá de nuestra muerte. La única sociedad europea moderna comparable (en este sentido) a las sociedades ibéricas (peninsulares o americanas) es la italiana; y por eso fue un italiano quien compuso «El Príncipe», ese manual para tiranos, ese compendio de técnicas para recoger una sociedad en migajas y encerrada en un puño, que es lo que han hecho todos los caudillos latinoamericanos desde Rosas hasta Fidel Castro.
El tirano, si es eficaz, extrae una altísima remuneración (al menos en poder, pero eventualmente también en riqueza) para sí y para sus secuaces; y obliga a todos los demás a trabajar sin chistar por remuneraciones que él fija, y que son, aparte de toda controversia sobre la justicia del reparto, «arbitrarias», lo mismo bajo Rosas que bajo Fidel. En circunstancias distintas a esa solidaridad forzosa impuesta por las tiranías, lo que intentamos normalmente los latinoamericanos es tratar de extraer, de la suma de recursos de que dispone la sociedad, una proporción superior a la que, en justicia, correspondería por nuestro aporte. En Venezuela, por ejemplo, se dice que el Seguro Social existe en primer lugar para su personal (médicos, etc.) y sólo accesoriamente para los asegurados. Con huelgas y presiones políticas (toleradas o inclusive apoyadas por partidos, deseosos de mantener o aumentar su influencia en los gremios médicos o paramédicos) el personal de una institución tan crucial para el buen desenvolvimiento de una sociedad moderna ha logrado desquiciar la proporción del gasto que se invierte en remuneraciones en relación con la que se invierte en servicios de los enfermos. Encima de esto, no ha sido posible impedir que un número significativo de médicos sean remunerados por horas que no pueden materialmente cumplir, mientras mantienen además su consulta privada y posiblemente una cátedra universitaria*.
0 comentarios